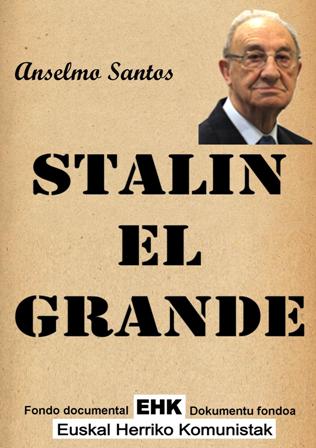
Índice
El azar y la empatía en la gestación de este libro
Glosario
Prólogo
INTRODUCCIÓN
1. Stalin y su obra
2. El mago del poder
PRIMERA PARTE
STALIN Y LOS LITERATOS
3. El amor a los libros
4. Los escritores leales
5. Los desencantados nocivos
6. Los genios consentidos
7. Los herejes inmolados
SEGUNDA PARTE
STALINY LAS ARTES
8. La arquitectura estalinista
9. El melómano
10. La pintura
11. El cine
12. El teatro y el ballet
TERCERA PARTE
LA PASIÓN POR LA GUERRA
13. Las lecturas históricas de Stalin
14. La defensa de la Revolución y de la patria
15. La fabulosa Osoaviajim
16. Los vengadores del pueblo
17. La creación del gran arsenal
18. Las órdenes del día de Stalin
19. La conducción de la guerra
CUARTA PARTE
EL TRATO CON LOS GENERALES
20. Los centuriones de Stalin
21. Los marinos
22. Los generales del aire
QUINTA PARTE
EL ARTE DEL ESPIONAJE
23. Stalin como sabueso
24. El Smersh. La excelencia en el contraespionaje
25. Harold Philby
26. Pável Sudoplátov
27. Leopold Trepper
28. El robo de la bomba a los americanos
29. Espionaje y propaganda. El hechizo de los ilustrados
SEXTA PARTE
OTRAS LUCES Y SOMBRAS DEL REINADO
30. La educación del pueblo
31. La alianza con la Iglesia
32. Las jugadas en política exterior
33. El declive de Stalin. Sus errores en la posguerra
34. Fábulas sobre Stalin
35. Stalin visto por propios y extraños
EPÍLOGO
Diálogo sobre el poder entre Stalin y Gorbachov
Breve bibliografía.
El azar y la empatía
en la gestación de este libro
Esta obra es fruto del estupor, la pasión por el personaje, el apoyo de muchos y la buena fortuna. En enero de 1953, tras recibir el despacho de teniente, me incorporé a mi primer destino, un regimiento en las afueras de Madrid. Dos meses más tarde, el 6 de marzo, la radio anunciaba de súbito la muerte de Stalin, sensacional noticia que fue objeto, durante semanas, de entrevistas, crónicas, comentarios, en los que abundaban los epítetos usuales al déspota desaparecido: patán, sádico, demente, salvaje, sanguinario. Días después, el coronel —un jefe admirable, culto, abierto, dialogante[1]— me llamó a su despacho y me dio la dirección de una oficina para que recogiera un sobre con «documentos importantes» (por estar al cargo del material de transporte, yo disponía de una moto con sidecar y, en ocasiones, hacía de mensajero, cuando se trataba de materias reservadas).
La oficina se hallaba en la calle de Alcalá, frente al Retiro. Esperé varios minutos en una sala de reuniones con vitrinas llenas de libros adosadas a las paredes. En una de ellas se encontraban decenas de números de la revista Foreign Affairs. Abrí la vitrina y cogí el último con intención de mirar el índice. Quedé boquiabierto. En la portada aparecía un título asombroso: Generalissimo Stalin and the art of government, by O. Utis. [2] Tomé nota a toda prisa, recibí los documentos y, sin poder ocultar mi estupor, conté al coronel lo sucedido. Me contestó mirándome fijamente a los ojos, pensativo: «No diga ahí fuera una palabra. Fue un hijo de perra, pero era un genio». Así nació mi interés por Stalin, un hobby apasionante que no decae pese al largo tiempo transcurrido.
La primera pieza de mi colección fue la voluminosa Historia de la Rusia Soviética, del argentino Alberto Falcionelli, un trabajo de investigación extraordinario en el que se analiza ampliamente la figura de Stalin. La siguieron Tres que hicieron una revolución, de Bertram Wolfe, otra obra excelente, y varias biografías menores. A partir de los años sesenta, ya en la vida civil, viajaba con frecuencia al extranjero, y en las librerías de viejo encontraba revistas y libros desconocidos en España. A duras penas conseguía leer todo lo que compraba y tomaba cientos de notas sin objeto definido. ¿Una tesis? Además de no tener tiempo, las fuentes disponibles eran muy pobres.
* * *
Todo cambió a finales de 1989. Asistí a un seminario de sociología en Moscú, que se inauguró tres días después de la caída del muro de Berlín, y allí conocí a Iván Kadulin, un muchacho que acababa de empezar la carrera de Periodismo (asistía al seminario como reportero en prácticas: tenía que hacer una crónica del evento). Nos hicimos amigos, y me invitó a su casa. Su padre, Vladímir, antiguo corresponsal de Pravda en el extranjero, funcionario del Comité Central, se entusiasmó tanto al conocer mi afición a Stalin que me hizo un fantástico regalo. Con ayuda de su hijo, separó un pesado aparador de la pared y sacó una acuarela allí escondida, envuelta en papeles llenos de polvo: Stalin, de perfil, con uniforme de mariscal y la pipa en la mano, enmarcado en ramas de laurel. Vladímir la había recibido en la escuela, como premio por un poema laudatorio, el día en que el líder cumplió setenta años: 21. XII. 1949 (así figura en el cuadro). Volví a Moscú en mayo, invitado por los Kadulin —mis primeros ángeles custodios—, y Vladímir me introdujo en su mundo, donde aún quedaban viejos estalinistas que me regalaban de todo: fotografías, cuadros, bustos de su ídolo, vinilos con sus discursos.
* * *
Llegué a Georgia, la patria de Stalin, por otro golpe de suerte. Entre las personas que me presentó Kadulin estaba Gevork Egiazarián, catedrático de Economía de la Lomonósov, la Universidad estatal de Moscú, que acababa de fundar el Instituto para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas. Me pidió que lo ayudase a organizar seminarios para directivos rusos en Madrid, Barcelona o Lisboa, y acepté encantado.
En uno de los seminarios, patrocinado por Banesto y destinado a banqueros y hombres de negocios, participó un gigante siberiano, Víktor Bósert, de ascendencia aíemana.[3] Víktor vivía en Moscú, pero nació en Omsk, a medio camino entre Moscú e Irkutsk (en la ruta de Miguel Strogoff, el correo del zar), donde ha pasado la mayor parte de su vida; y es un enamorado de su tierra. Tiene un carácter dominante —se ve a la legua que está acostumbrado a mandar—, [4] pero es un tipo estupendo. Hicimos buenas migas, y un buen día me sorprendió con una orden que no admitía discusión: su madre cumpliría setenta años poco después, y él, su mujer y yo iríamos a Omsk a celebrarlo.
Víktor me presentó a sus amigos. Uno de ellos resultó ser un georgiano. Levan Turmanidze, director de Intourist, quien, cómo no —mi interés por Stalin fue siempre un señuelo irresistible—, me invitó a ir en agosto a Batumi, el gran puerto del mar Negro, su ciudad natal, donde él y su familia suelen pasar las vacaciones; acepté sin dudarlo, naturalmente. El clan de los Turmanidze, el más poderoso de la República Autónoma de Adjaria, está encabezado por Murad, hermano mayor de Levan y prefecto de la región en la época soviética. Los Turmanidze me abrieron todas las puertas: por poner un solo ejemplo, me presentaron a Guram Kojidze, un capataz del puerto con cierto parecido a Stalin, que tenía en su casa, por increíble que parezca, la mayor colección privada del mundo de recuerdos del vozhd. En sucesivos viajes a Georgia, ¡he conocido a tanta gente! Entre otros miembros de la intelligentsia, al profesor Grisha Oniani, presidente de la Asociación Stalin, cuya ayuda no tiene precio. Me queda un resquemor: quise conocer a Galia, la nieta de Stalin, que vive en Tiflis, y mi acompañante —no Oniani, por supuesto —, con el hiriente menosprecio de los nuevos potentados a los perdedores, me contestó: «No es nadie». La respuesta, al menos, me confirmó que el déspota no hizo fortuna.
* * *
A mediados de 1993, Yuri Petrov, sucesor de Yeltsin como secretario del Partido en Ekaterinburgo, exembajador en Cuba y a la sazón presidente del Comité del Estado para las Inversiones, invitó a cenar a varios amigos. Me tocó al lado un cincuentón con buena facha, llano y cordial, que me dio su tarjeta: Víktor G. Kompléktov, ambassador at large (enviado extraordinario), pero me dijo que estaba en espera de destino. Meses después, la prensa anunciaba su nombramiento como embajador en España. Le escribí recordándole nuestro encuentro y me llamó enseguida; sigue siendo un gran amigo.
Años más tarde, me presentó en FI TUR a un compañero de carrera, Evgeni Lukiánchikov, que había dejado la diplomacia por el turismo: es presidente fundador de Irkust—Baikal Travel, compañía heredera, gracias a la privatización, de muchas de las propiedades de Intourist en la región, entre ellas un hotel a orillas del Angará. Cenamos juntos un par de veces, y Evgeni me contó que estaba organizando un viaje promocional a Mongolia para aquel verano (había sido cónsul en Ulán Bator); y me invitó a unirme al grupo: una docena de antiguos cosmonautas, varios periodistas y algunos amigos. En Moscú, lugar de concentración, conocí a Alfonso Garreta, un aragonés trotamundos que se había enterado casualmente del viaje y había logrado que le inscribieran. Llegamos a Mongolia y pasamos dos días en un precioso camping de yurtas.[5]
Cuando Alfonso y yo entramos en la tienda que nos había sido asignada, encontramos en ella, colocando sus cosas, a otro miembro de la expedición de quien solo sabíamos que hablaba francés e inglés (por eso Lukiánchikov le había puesto con nosotros). «Féliks Chuev», dijo al darnos la mano. ¿Féliks Chuev? No podía creerlo. ¿El poeta estalinista a quien Mólotov quería como a un hijo? ¿El autor de Conversaciones con Mólotov y de Tak govoril Kaganovich (no traducida), en el que recoge sus charlas con otro de los fieles de Stalin? Ya no se trataba de suerte, sino de un verdadero milagro. Chuev, máximo dirigente de la Asociación Stalin de Rusia, me dedicó allí mismo uno de sus libros de poemas y se convirtió en mi padrino. ¿Cuánta gente me presentó en Moscú? ¿Cuánto tiempo perdió por ayudarme? Mi deuda con él es impagable.
***
El relato de mi primer hallazgo y de algunos encuentros providenciales prueba cuánto debe este libro al azar y a la buena fortuna. Y, a la vez, sirve de homenaje a quienes espontáneamente, nada más conocerme, me brindaron su ayuda; ellos y sus amistades iniciaron en los años noventa la larga serie de mis relaciones en la antigua Unión Soviética, debidas sobre todo al habitual efecto en cadena —el efecto dominó— de los contactos personales. Es tanta la documentación acumulada gracias a todos ellos, que me he visto obligado a seleccionar y recortar para no caer en el exceso. He suprimido, por ejemplo, el habitual apéndice bibliográfico, una veintena de páginas superfluas, puesto que no afectan al contenido del texto y pueden bajarse de Internet. Emprendí esa dolorosa criba con clara conciencia de lo que no quería en modo alguno: ver de enmendar las biografías existentes que contienen errores de bulto. Decidí centrarme en la fascinante personalidad del implacable zar rojo; y, especialmente, en tres de sus rasgos distintivos: la naturaleza polivalente y transformista, el ansia de conocimientos y el genio político. La primera se revela en sus innatas dotes de actor: la calculada modestia para adormecer a sus rivales; la astucia para utilizar en provecho propio las querellas entre ellos; la imagen plácida y paternal, de guardián sereno y justiciero, durante el Gran Terror; el trato franco, sin artificios, no exento de humor —a veces siniestro— con sus colaboradores; el encanto desplegado en los encuentros con extranjeros. La curiosidad intelectual, el afán por aprender, la pasión por los libros, el vivo interés por las artes y la ciencia le acompañaron hasta el final de sus días. En cuanto a su talento político, queda patente en los impresionantes logros de Stalin como estadista, materia más que suficiente para acreditar su grandeza. ¿Prevalece ésta sobre su crueldad? El lector juzgará; y puede que haga suya la expresiva sentencia de mi coronel: «Fue un hijo de perra, pero era un genio».
* * *
Además de Vladímir e Iván Kadulin. Víktor Bósert, los Turmanidze, Grisha Oniani, Víktor Kompléktov y Féliks Chuev, otras personas merecen mi reconocimiento. En primer lugar, Antonio María Ávila, crítico erudito y documentado, quien, además de aportar ideas excelentes, se desvive por los amigos y ha resultado ser mi más eficaz agente literario. Gracias a su infinito tesón, tengo el privilegio de aparecer en un catálogo de tanto prestigio. Y, cómo no, estoy obligado a Daniel Fernández, presidente de Edhasa, por la determinación con que asumió el compromiso de publicar esta obra pese a su título a contracorriente. En cuanto a sus colaboradores, quiero agradecer a Jean—Matthieu Gosselin su visto bueno al manuscrito sin hacer reparo alguno; a Esther López y Josep Mengual, su paciencia y simpatía; a este y Anna Portabella, la creación del libro.
Anna Riazántseva, Elena García, Antonio Herranz (ruso—españoles por su parentesco con niños de la guerra)y el gran hispanófilo Alexandr Kazachkov me han apoyado largamente contrastando datos y rebuscando en los archivos, en las librerías de viejo, en las casas de sus mayores. El coronel Evgeni Trishin me proporcionó valiosos documentos, entre ellos las memorias apenas conocidas de algunos personajes. ígor Odintsov se valió de sus contactos para conseguir varias fotografías excelentes. Bárbara Gimelli y Tinatín Seturidze me presentaron al profesor Oniani, líder cultural de los estalinistas georgianos.
Víktor Makashov, desde Moscú, y Víktor Voloshin, en Yakutia, prepararon el programa de mi primer viaje a esa república; gracias a ellos conocí el espectacular desarrollo, iniciado por Stalin en toda Siberia, de un territorio infinito, tribal hasta los años veinte, que hoy cuenta, entre otras instalaciones científicas, con uno de los centros de investigación del permafrost (congelación perpetua) más avanzados del mundo. Alexandr Mejeda, antiguo piloto militar, y su mujer, Liudmila, residentes en Zirianka, junto al círculo polar, utilizaron su helicóptero para enseñarme el tétrico gulag desmantelado hace unos años. (Me dejó una huella imborrable la visión de los campos en ruina a lo largo del río Kolimá: si el gulag acongoja cuando viene a la memoria, es desolador visto de cerca). Manuel Pérez Reigadas, que ha trabajado treinta y dos años (!) en Yakutia como minero y leñador, es una fuente inagotable de noticias sobre la educación, la sanidad, las condiciones de vida, en el extremo norte siberiano.
Ascensión Elvira localizó el artículo de Foreign Affairs, origen de mi interés por Stalin, y Elena García —ajena a la rusa del mismo nombre— me desveló quién fue su autor (¡qué no sabrá de Isaiah Berlin si en su tesis doctoral lo desmenuzad). El profesor mexicano José Luis González, a quien conocí casualmente en Moscú, se brindó a ayudarme y me condujo, en la antigua Biblioteca Lenin (la Léninka, hoy Biblioteca Estatal de Rusia), hasta el torreón Stalin —así lo llama— una auténtica mina en lo más alto del enorme edificio.
Los viejos estalinistas encontrados en mi largo peregrinaje por Rusia me regalaron numerosos recortes de lo publicado en la prensa sobre Stalin desde la perestroika, y ............................................







 ES
ES  EU
EU 
