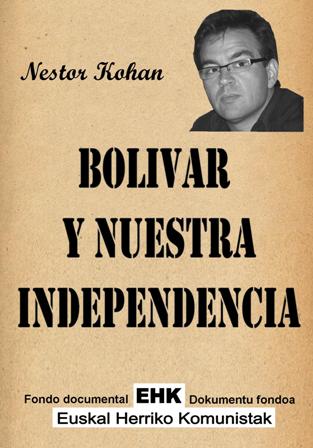
Prólogo. Memoria y resistencia
“Como San Martín y Bolívar y como el Che, como revolucionarios latinoamericanos, los mejores hijos de nuestro pueblo sabrán hacer honor a nuestras hermosas tradiciones revolucionarias, transitando gloriosamente sin vacilaciones por el triunfal camino de la segunda y definitiva independencia de los pueblos latinoamericanos”.
Mario Roberto Santucho (“Robi”, “El Negro”)
Sin memoria histórica no hay identidad, ni personal ni colectiva. Sin identidad, sin investigar de donde venimos (la historia y la memoria colectiva de nuestros pueblos) y sin recordar quienes somos (nuestra memoria personal), se torna imposible cualquier tipo de resistencia. Si nadie resiste no hay dignidad ni decoro. Sin dignidad la vida no merece llamarse tal. Sin memoria histórica no hay esperanza de un futuro digno.
Nosotros sabemos quienes somos y de donde venimos. La voz del amo y el discurso del poder insisten una y otra vez para que nos avergoncemos y nos despreciemos a nosotros mismos, renegando de nuestra historia y nuestra cultura bajo un complejo, inducido, de supuesta inferioridad.
A pesar de la reiterada insistencia con que intentan inculcarnos semejante sometimiento no logran fracturar nuestra identidad. Por eso no nos pueden quebrar ni cooptar. Pasan los años y seguimos remando con tenacidad, contra viento y marea, frente al oleaje y los huracanes, en busca de la tierra prometida. Cuando el horizonte está nublado, los radares no funcionan y los viejos mapas quedaron desactualizados, la memoria histórica nos guía. Es nuestra brújula y nuestro faro, personal y colectivo.
Este libro que está en tus manos (o bajo tu mirada) era para mí una tarea pendiente. Amigos y compañeros me lo demandaron, me presentaron sus urgencias, me insistieron mil veces hasta que lograron convencerme.
Dudé mucho. Al comienzo, di incontables vueltas de lectura antes de ponerme a escribir. Luego, la tarea de la investigación se multiplicó como un ramillete de laberintos que formara parte de La historia interminable. La escritura se me prolongó mucho más de lo que había planificado.
Desarmar toda la cadena de mentiras, de falsedades, de tergiversaciones históricas con las que nos bombardean a cada minuto implicaba un trabajo arduo y prolongado. Pero contaba con un aliciente. Sabía que viajando hacia atrás en el tiempo me encontraría con un tesoro incalculable, no en dinero, tarjetas de crédito, baúles llenos de joyas, acciones de empresas o lingotes de oro sino en valores, ética, dignidad, justicia, perseverancia y rebeldía. En cada estación y descanso de ese largo viaje —donde cada una de nuestras historias personales se entremezcla y nos remite siempre a una historia colectiva— me esperaba para dialogar gente que, peleando y luchando por los demás, entregó su vida por ideales y proyectos colectivos muchísimo más importantes que su propio ombligo (como alguna vez dijo Bolívar, nosotros somos apenas “una pequeña pajita en medio de un huracán” que a todos nos envuelve). Por eso ir hacia el pasado y conocer lo que otros hicieron nos puede servir de ejemplo para decidir y saber qué hacer con nuestra propia vida en medio de tanta confusión.
Lejos de aquellas modas althusserianas y las fórmulas estructuralistas ya por suerte fenecidas que otrora tanto sedujeron a la intelectualidad crítica latinoamericana (gracias a los manuales de una compañera chilena), nuestro marxismo es un marxismo con historia y en el cual no hay objeto sin sujeto, no hay toma de conciencia colectiva sin toma de conciencia individual. A contramano de los dogmas positivistas, quien investiga no está fuera del objeto de estudio. Indagar sobre Bolívar es indagar sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia historia.
Tenía entonces que remover los recuerdos y desempolvar mi memoria, tratando de recomponer y ordenar lo aprendido, haciéndome nuevas preguntas sobre lo que suponía seguro, investigando al mismo tiempo la historia colectiva de nuestros pueblos apelando a fuentes diversas de las oficiales, voces “olvidadas”, autores marginales, libros malditos o prohibidos. Hacía falta mucha paciencia y un trabajo sistemático de hormiga (roja, por supuesto). Pero había que hacerlo. Valió la pena (y la alegría) el esfuerzo. Me resultó apasionante. Ojalá genere la misma pasión en quien lo lea.
La investigación y la redacción son entonces individuales, las demandas de conocimiento son sociales. Una vez más, como en tantas otras oportunidades, la urgencia política me apuró y me impulsó a encarar esa tarea que venía postergando.
Haciendo memoria, sacudiendo los olvidos y hurgando en nuestro pasado personal, recuerdo la escuela primaria, aquellos actos escolares en la periferia de la provincia de Buenos Aires (escuela pública al lado de un baldío, calle de tierra, aulas y biblioteca de paredes de madera con techo de chapa), donde los chicos de 8 años nos disfrazábamos en cada fecha patria para representar nuestra primera independencia. En aquella época yo quería representar a Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional, colaborador de Mariano Moreno y amigo de la líder insurgente Juana Azurduy. La profesora de guitarra nos enseñaba canciones en homenaje a esta legendaria guerrillera “Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del Sol en el Alto Perú, el eco nombra aún a Túpac Amaru” y la cueca de los sesenta granaderos, paisanos de San Martín.
Poco tiempo después, el 24 de marzo de 1976, se produjo el sangriento golpe de Estado del general Videla. Los niños intuíamos que estaba pasando algo muy malo, pero no entendíamos bien qué era. Amenazado de muerte, mi padre se tuvo que escapar un tiempo de la casa y, aunque mi hermanito no había cumplido todavía dos años, él se vio obligado a andar escondido y clandestino. Se refugió y se ocultó, según me contó muchos años después, en casa de amigos solidarios. En la escuela pública me hacían formar fila y marchar junto con mis compañeritos de 9 años, dentro de la escuela y por las calles del barrio, como si fuéramos soldados. Parecía un film de Fellini. Una escena disparatada y dantesca. Un par de años después, vino el campeonato mundial de fútbol. Argentina campeón. Aunque nos encantaba el fútbol e íbamos siempre a la cancha, mi padre no me permitió salir a la calle a festejar el triunfo de la selección con una bandera argentina. No comprendía su negativa, pensé en silencio que era un viejo aburrido. Era muy chico para entenderlo. Hoy estoy orgulloso. Esas miles y miles de banderas argentinas flameando en la calle fortalecían a la dictadura militar genocida que utilizó el fútbol y el sano sentimiento nacional de nuestro pueblo para mostrarle al mundo que en Argentina todo estaba bien..., legitimando así los campos de concentración y exterminio de nuestros 30.000 compañeros secuestrados, torturados, despellejados (a poca distancia de los estadios de fútbol) y finalmente desaparecidos. ¿De quién es la bandera nacional creada por Belgrano para forzar la independencia y defendida por San Martín en los campos de batalla? ¿De los jóvenes rebeldes, las organizaciones populares y la insurgencia revolucionaria o de los militares genocidas que secuestraron a nuestros compañeros? Los fascistas, perversos y cobardes violadores de mujeres indefensas y ladrones de sus bebés, quisieron también robarnos y apropiarse de nuestros símbolos patrios, de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. San Martín, para ellos, era apenas uno más de sus secuaces torturadores. ¿Quién es el dueño de las esperanzas de San Martín? ¿A quién pertenecen los sueños de Bolívar? Todavía hoy, ya avanzado el siglo 21, muchos amigos y compañeros de mi generación —algunos y algunas con sus padres desaparecidos— ven agitarse las banderas nacionales y las asocian inmediatamente con el campeonato mundial de fútbol organizado y manipulado por los militares torturadores. El debate por la cuestión nacional no está saldado en Argentina. Sospechamos que tampoco en gran parte de América Latina. Quizás estudiar a Simón Bolívar y releer nuestra primera independencia desde un ángulo latinoamericano pueda ayudar o contribuir a resolver esa incógnita tirando al cesto de la basura la mugre inhumana de los torturadores.
Al año siguiente, al finalizar con 12 años la escuela primaria, tuve que comenzar a estudiar seriamente historia para poder rendir el examen de ingreso a la secundaria. Era obligatorio leer y saber completo el Curso de historia argentina (1979) de Juan F.Turrens. Ese fue mi primer manual. Hace poco lo encontré perdido en cajas de cartón que parecen cobrar vida propia en mi biblioteca. Estaba escrito por un profesor, fanático liberal (discípulo de Levene), que narraba la historia argentina y las luchas de la independencia latinoamericana insuflando en los niños ardor y pasión —lo cual era muy bueno— pero desde un ángulo y una perspectiva totalmente dislocada (por ejemplo le atribuía a Bolívar ideas “panamericanistas”… ¿quizás confundiéndolo con Santander o Rivadavia?). En la niñez obviamente no lo advertí. Hoy me doy cuenta al revisarlo: la cronología histórica local de este manual se cerraba con… el general Jorge Rafael Videla. La cronología internacional se clausuraba con… Fidel Castro y el Che Guevara. Así postulaba la historia oficial la pelea del momento: las dictaduras militares en lucha contra el comunismo como gran fantasma a vencer a nivel mundial. Sin embargo, la narración histórica de nuestra primera independencia que escribió este profesor liberal era ágil y estaba aceptablemente bien escrita para la comprensión de un niño de 12 años. En aquella época me lo devoré con entusiasmo y mucha ingenuidad. Ese fue mi primer acercamiento a esta problemática.
Un año más tarde, cuando tenía 13 años, estaba en el primer año de la escuela secundaria y necesitaba preparar las clases y lecciones de historia. En la educación argentina circulaban por entonces unos manuales históricos primitivos y anodinos, extremadamente mediocres, de un autor llamado José Cosmelli Ibáñez. Varias generaciones escolares fueron sometidas y obligadas a memorizar sus bodoques indigeribles. Este curioso “pedagogo” era un vulgar apologista, ni siquiera disimulado, de los golpes de Estado y las dictaduras militares. Sencillamente una bolsita de basura, pero de mala calidad, con aspiraciones a liberal (no llegaba ni siquiera a eso, era muy inferior al nivel de Juan Turrens).
Para eludir esa bazofia, un amigo de mi padre me prestó entonces un grueso volumen sobre las guerras de San Martín. Ese ejemplar —si no recuerdo mal era el tomo sexto— pertenecía a la Historia argentina de Levene, una obra enciclopédica y monumental de 15 volúmenes.
Allí aprendí sobre la guerra de zapa (guerra de inteligencia) que San Martín dirigió y la guerra de guerrillas que bajo sus órdenes Juan Antonio Álvarez de Arenales protagonizó contra el imperio español, así como la épica guerra de las republiquetas, en la retaguardia realista del Perú y del Alto Perú desplegada para envolver a los colonialistas y finalmente derrotarlos por todos los frentes, con el ejército regular y con las fuerzas insurgentes. Este nuevo libro que cayó en mis manos estaba coordinado y escrito por Ricardo Levene, presidente durante 25 años de la Academia Nacional de la Historia (voz oficial de las clases dominantes argentinas en la materia) y uno de los principales representantes y continuadores de la escuela historiográfica del general Bartolomé Mitre. También lo devoré.
La fantasía y la imaginación infantil me hacían asociar, con no poca vaguedad, mucha ignorancia y bastante entusiasmo, lo que leía en cada página sobre la guerra de guerrillas de Arenales y Juana Azurduy y las operaciones de inteligencia de San Martín contra los españoles con la lucha del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esta insurgencia guevarista nacida en 1970 ya por entonces había sido aniquilada en la Argentina de la dictadura militar de Videla mientras yo estudiaba la escuela primaria, sin embargo, sin que él lo notara había escuchado a mi padre hablar sobre ella con algunos de sus amigos (muchísimos años después, cuando estaba internado agonizando, me enteré por viejos guevaristas que mi padre, militante de toda su vida y oficial-médico del aparato militar del comunismo, había colaborado durante un tiempo con sus amigos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), obviamente en la clandestinidad y sin que la familia supiera nada. Mientras tanto, en aquellos tiempos de oscuridad, censura y miedos generalizados, mi madre me mostraba en secreto y casi susurrando recortes periodísticos, celosamente conservados en una carpeta naranja, de cuando habían asesinado al Che en Bolivia). Entonces, con 13 años, yo no entendía bien cómo ni porqué, pero estudiar a San Martín, casi en clave de aventuras de Sandokán, Emilio Salgari y Julio Verne, me remitía en la imaginación a la insurgencia comunista que combatía por el socialismo en las tupidas selvas de la provincia de Tucumán.
Fascinado con ese grueso libro sobre San Martín que me habían prestado, le pedí a mi padre que me regalara la colección completa, de aspiraciones enciclopédicas, pero como eran 15 tomos sumamente caros él no los pudo comprar por falta de dinero. ¡Menos mal! Esa corriente historiográfica mitrista y liberal, durante más de un siglo hegemónica en nuestro país, aunque monopolizaba la Academia Nacional de la Historia, había falseado completamente nuestro pasado, simulando alabar a San Martín (caricaturizado y deformado, mientras tergiversaba y censuraba a Mariano Moreno) a costa de insultar a Simón Bolívar.
Con manuales de baja categoría o con esta literatura más refinada y erudita, la escuela secundaria difundía esa visión liberal como si fuera única. Aunque desinformados por esa literatura oficial, los muchachos nos apasionábamos en nuestras discusiones de historia al riesgo de llegar al límite de los golpes de puño, no por el último modelo de teléfono celular, la admiración por un automóvil de lujo o las marcas de la ropa de moda sino por lo que considerábamos que debían ser (o no) nuestros libertadores y nuestros héroes. No me avergüenzo hoy de aquellas pasiones, discusiones y peleas adolescentes, aunque lamento la ignorancia que las rodeaba con esos profesores liberales que nos deformaban y enturbiaban la visión.
Y entonces, el 2 de abril de 1982, comenzó la guerra de Malvinas. Me enteré viajando en el subte (el metro) a la salida de la escuela, porque todos los altoparlantes pasaban de repente canciones patrias. Era raro. Los mismos torturadores, desaparecedores y perros sumisos de Estados Unidos se convertían repentinamente y por arte de magia en súbitos “patriotas”. Las radios, que habitualmente sólo difundían música en inglés, “descubrían” de un día para otro el rock en castellano. Con 15 años yo entendía ya un poquito más. Cuando mi mejor amigo del barrio pasó a buscarme para tomarnos el colectivo y luego el tren y desde allí ir a la plaza de mayo con una bandera argentina a festejar junto con el general Galtieri (que tenía varias medallas del Ejército norteamericano en sus escuelas de tortura de Panamá) no quise ir. Su familia nunca me lo perdonó. Le sugirió incluso que no me viera más y rompiera la amistad de toda nuestra infancia. Queríamos y queremos las Malvinas, porque son argentinas y latinoamericanas, odiamos al colonialismo británico (y a todos los colonialismos), pero despreciábamos a esos generales instructores en guerra contrainsurgente que habían estudiado en la Escuela de las Américas como torturar a nuestros pueblos (no sólo al argentino, pues esos militares también torturaron en Honduras, organizando a los “contras” y combatiendo a la Revolución Sandinista). En Malvinas se vio claro quién es quién. A la Argentina la apoyaron desde toda América Latina (menos el general Pinochet que colaboró activamente con Margaret Thatcher) y la enfrentaron Europa y Estados Unidos. En mi barrio, el hijo de la señora que vendía verduras a media cuadra de mi casa fue a la guerra reclutado como soldado. Tenía 18 años. No volvió más. La bandera argentina creada por Belgrano, que simbolizaba la independencia, la dignidad nacional y la unión latinoamericana, fue defendida con la vida de miles de muchachos y jóvenes humildes de nuestro pueblo, de nuestros barrios y nuestras provincias más pobres, mientras los altos oficiales se entregaban sin combatir, como hizo “el gran macho argentino”, el capitán torturador y “comando especial” Alfredo Astiz, muy valiente para secuestrar monjas, torturar mujeres atadas de pies y manos y tristemente famoso por otras hazañas similares, pero que en las islas Georgias del sur se rindió y se entregó sin haber disparado un solo proyectil contra el ejército inglés, apenas una hora después de que los colonialistas descendieran en las islas. La identidad nacional latinoamericana de San Martín y Bolívar sometida nuevamente a disputa entre un pueblo noble, digno, sacrificado, rebelde y luchador y unas Fuerzas Armadas genocidas, despiadadas perras guardianas de una burguesía lumpen y cipaya, completamente ajenas a la soberanía popular y a la dignidad nacional.
Avanzada la adolescencia, a los 16 años comencé a militar en el centro de estudiantes, por entonces clandestino (todavía estaba en el poder la sangrienta y genocida dictadura militar que, aún en decadencia, se negaba a permitir, reconocer o legalizar los organismos gremiales, estudiantiles y sindicales). Me incorporé en ese momento a una organización política marxista desde la que comenzamos a publicar en la escuela una pequeña revista llamada La Trinchera (que llevaba al Che Guevara en su portada, con una estrella roja de cinco puntas dibujada a mano con marcadores y donde escribíamos de filosofía y de historia). Aun siendo menor de edad, terminé preso en una comisaría por las huelgas estudiantiles. A partir de La Trinchera volví a la lectura de la historia, intentando encontrar un sentido para mi vida y una visión diferente de la historia oficial. Esto último me resultó muy difícil… Recuerdo aquel historiador comunista (su seudónimo era Leonardo Paso) a cuyos cursos asistí cuando tenía 17 años. Ingenuamente y con mucha ansiedad esperaba encontrar en sus conferencias “la verdad”. No fue así, más bien todo lo contrario. Salía de la escuela al mediodía y como vivía muy lejos de la capital (tenía que tomar un colectivo, un tren y un subte), deambulaba por la ciudad sin rumbo fijo haciendo tiempo durante ocho horas para poder ir al curso que dictaba este profesor —historiador oficial del partido comunista argentino— bien entrada la noche. Incluso arrastré y llevé a algunos amigos a esos cursos. Les prometí que allí íbamos a encontrar una visión diferente y opuesta a la historia oficial argentina del general Mitre que nos habían inculcado en la escuela. Para mi sorpresa y decepción, en esos seminarios escuché a este profesor supuestamente “comunista” hablarnos maravillas de… Bernardino Rivadavia (una figura histórica muy similar a la de Santander, gran enemigo de San Martín —quien llegó a desafiarlo a duelo— y opositor a muerte contra Simón Bolívar y el Congreso Anfictiónico de Panamá). Esos seminarios, me enteré después, sintetizaban las tesis de su libro Rivadavia y la línea de mayo [Buenos Aires, Fundamentos, 1960]. ¡Qué tristeza!
Ver el documento completo 
 Ver el ORIGINAL en PDF
Ver el ORIGINAL en PDF







 ES
ES  EU
EU