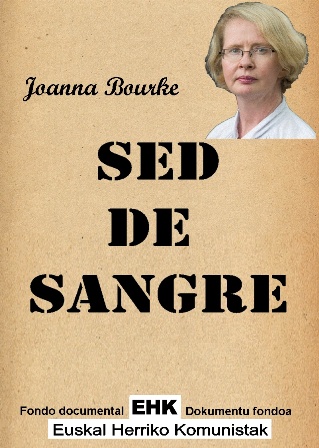
ÍNDICE
Agradecimientos
Introducción
1. Los placeres de la guerra
2. El mito del guerrero
3. Adiestrar a los hombres para matar
4. Anatomía de un héroe
5. Amor y odio
6. Crímenes de guerra
7. El peso de la culpa
8. Los médicos y las Fuerzas Armadas
9. Sacerdotes y capellanes
10. Las mujeres van a la guerra
11. El regreso a la vida civil
Epílogo
Bibliografía
Índice analítico
Lista de ilustraciones
Introducción
El acto característico de los hombres en la guerra no es morir sino matar. Para los políticos, los estrategas militares y muchos historiadores, la guerra quizá sea una cuestión de conquistar territorio o de luchar por recuperar el honor nacional, pero para el hombre en servicio activo una confrontación bélica implica la matanza lícita de otras personas. Su peculiar importancia deriva del hecho de que tal acción no es homicidio, sino un derramamiento de sangre sancionado, que las autoridades civiles de más alto nivel legitiman y la enorme mayoría de la población aprueba. En el siglo XX, las dos guerras mundiales y la guerra de Vietnam mancharon de sangre las manos y las conciencias de miles de hombres y mujeres británicos, estadounidenses y australianos. En este libro, los combatientes comparten sus fantasías y experiencias concretas de causar la muerte a otros seres humanos y, en el proceso, se revelan como individuos transformados por un abanico de emociones en conflicto: el miedo a la par que la empatía; la ira a la par que la euforia. Estos hombres se rindieron a una indignación moral irracional, aunque sincera, hallaron alivio en una culpa atroz e intentaron negociar el placer en un paisaje de violencia extrema.
He optado por concentrarme en la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam por ser los tres conflictos más influyentes del siglo XX. Es cierto que también otras confrontaciones han destruido millones de vidas, sin embargo, para los británicos, estadounidenses y australianos, tanto militares como civiles, ninguna otra fue tan terrible y tan decisiva como cualquiera de estas tres.
Durante la primera guerra mundial, en Francia, un capellán militar con humor ácido el más obvio de los hechos: “El oficio de un soldado consiste en matar al enemigo ...», predicaba, «y sólo intenta evitar que le maten en aras de la eficacia».[1] La naturaleza del «oficio» del combatiente era de conocimiento común. De allí que lo que resulte llamativo sean los esfuerzos que realizan algunos comentaristas para negar el carácter central del acto de matar en las batallas modernas. Es evidente que el acabar con vidas enemigas no es un componente necesario de la guerra: las edificaciones, las instalaciones militares y las tierras de labranza son blancos igualmente válidos, y siempre han existido formas de herir a los seres humanos que no requieren su exterminio. No obstante, en los tres conflictos que se examinan en este libro, la matanza de seres humanos fue un elemento nuclear de la estrategia y práctica militares. Este es un hecho que la mayoría de los comentaristas militares pasa por alto y que otros sencillamente niegan. Los testimonios sobre la «experiencia» de la guerra prefieren hacer hincapié en la satisfacción que produce la creación de vínculos viriles (el llamado mate bonding), las penalidades del frente y el terror indescriptible a la muerte. Es comprensible que ciertos lectores de libros de historia militar terminen pensando que los combatientes que se encontraban en zona de guerra estaban allí para que los mataran y no tanto para matar.
La meta de este libro es devolver el acto de matar a la historia militar. A fin de cuentas, durante cada una de las tres guerras de las que nos ocupamos, los combatientes británicos, estadounidenses y australianos no se hacían ilusiones acerca de la naturaleza de su trabajo; su salvajismo no se «silenciaba». En lugar de ello, hubo con frecuencia una celebración monstruosa de la violencia por distintos medios. En 1918, el manual de la 42.ª División East Lancashire exhortaba a los oficiales a ser «sanguinarios y no dejar nunca de pensar en el mejor modo de matar al enemigo o ayudar a sus hombres a hacerlo».[2] Se entretenía a los soldados con las sangrientas conferencias que impartía un orador al que se apodaba «el rey de la tierra de nadie», y los instructores arengaban a los estudiantes tímidos recordándoles que si no disfrutaban matando no tenían nada que hacer en la infantería.[3] En 1955 dos oficiales estadounidenses de alto rango anotaban que «matar a los enemigos individuales con un fusil, una granada, una bayoneta o, sí, incluso con las manos desnudas, es la misión del ejército... Esta misión carece de un equivalente civil”.[4]
En el frente, los combatientes tenían que esforzarse para encontrar un lenguaje que expresara sus propias experiencias, y este libro se nutre en primera instancia de sus testimonios, hombres tan distintos como Arthur Hubbard (“pensar en ello hace que la cabeza me dé vueltas”, reconoció balbuceando a su madre después de matar a tres prisioneros), Richard Hillary («tuve la sensación de que era esencialmente justo», explicó cuando mató a tiros a un piloto alemán) y William Broyles (matar, confesó, era un «excitante»). Los hombres invitaban a sus novias a compartir la experiencia de matar al alardear de que todos los días tenían que pelear con bayonetas, o de que mataban «dos [enemigos] la mayoría de los días, nunca menos de uno», o bien de que «cada uno a los que doy bajo las costillas me hace pensar en ti, querida, y eso fortalece mi brazo».[5] Los soldados no se engañaban a sí mismos o a sus familias respecto de la relación de sus acciones y fantasías con la matanza.[6]Bien fuera ésta simbólica o tangible, la expectativa del derramamiento de sangre formaba parte de la experiencia de todos los soldados en servicio activo y eso era algo a lo que daban mucha importancia en sus cartas y diarios íntimos. Los combatientes y los civiles no podían pasar por alto la carnicería masiva de la guerra ni el papel que se esperaba que los primeros desempeñaran en este proceso de aniquilación.
Incluso los combatientes destinados a aquellas formas de servicio militar que por lo general se consideran alejadas de la sangre y las vísceras «reales» tendían a hacer hincapié en los raros momentos sangrientos de su experiencia. Así, encontramos artilleros (un personal que usualmente estaba a kilómetros de distancia del enemigo) que describen la «espantosa» visión de
cadáveres por doquier, algunos medio apoyados contra las paredes de la trinchera, algunos tirados de espaldas, algunos con la cara entre el fango ... el impacto supera lo imaginable. Mis ojos se clavaron en estos pobres soldados alemanes. Nunca he podido olvidar el gesto en sus rostros.[7]
La artillería aérea se considera una actividad todavía más incruenta (tanto que se consentía que las mujeres dirigieran el fuego), pero pese a ello ocasionalmente permitía ver a la tripulación de las aeronaves enemigas saltar al vacío y, para alegría de la gente en tierra, precipitarse a la muerte («no sabíamos si quitarlos raspando o pintar encima de ellos», comentó un subalterno en 1943)[8]. Los aviones utilizados en la primera guerra mundial, pesados y lentos, obligaban a los artilleros a estar cerca del enemigo en el momento de disparar.[9] Aun durante la segunda guerra mundial, los «Diez mandamientos del combate aéreo» de los pilotos de caza incluían el nunca abrir fuego hasta no poder ver el blanco de los ojos del enemigo.[10] En otras ocasiones, los pilotos tenían que volar bajo sobre los submarinos alemanes destruidos y disparar con sus ametralladoras sobre cualquier superviviente que pudiera haber.[11]
Estos relatos de muerte emocionados no necesariamente eran típicos. Como veremos más adelante, en determinados teatros de guerra (el Pacífico durante la segunda guerra mundial y ciertos aspectos de la guerra de Vietnam) y entre determinadas ramas de las fuerzas armadas (los ejemplos más obvios son las unidades de élite como los comandos o los rangers, pero la actitud también estaba generalizada entre los soldados de infantería que portaban bayonetas o lanzallamas) matar fue con frecuencia un asunto íntimo, y ello a pesar de que una gran proporción de los testimonios no eran otra cosa que relatos bélicos fantásticos que se contaban más por su función catártica o consoladora que como una exposición objetiva de una «experiencia». A pesar de la insignificancia estadística de los enfrentamientos cara a cara, tales testimonios tenían una importancia personal inmensa y los combatientes constantemente subrayaban (y exageraban) cualquiera de los raros momentos de combate a muerte cuerpo a cuerpo. Esta preocupación por los detalles del derramamiento de sangre es una característica que permea todos los textos informales (y formales) sobre la experiencia bélica.
Aunque el acto de acabar con la vida de otra persona nunca puede ser banal, a lo largo de este libro oiremos una y otra vez testimonios en los que parece serlo, ejemplo de ello son las cartas de John Slomm Riddell Hodgson, que hilan trivialidades domésticas con relatos de asesinato sin que el paso de unas a otros esté marcado de forma especial, como cuando escribió a sus padres el 28 de marzo de 1915 y, después de agradecerles por haberle enviado algunos calcetines, les dice: «Difícilmente puedes tener demasiados [calcetines] en el servicio, en especial si tienes que matar mucho». Este soldado mantuvo este tono a lo largo de toda su correspondencia bélica, y un año después escribía que había estado «matando todo el tiempo» desde su última carta, «con excepción de un día en el que estuvo lloviendo todo el tiempo y tuvimos que permanecer en el campamento».[12]
En este libro, cada capítulo presenta a un combatiente «común» como Hodgson, por lo general hombres y mujeres que pelearon en una de las dos guerras mundiales o en la de Vietnam, personas procedentes de diversos contextos socioeconómicos y de distintas nacionalidades. Entre esos combatientes se incluye tanto a miembros de las fuerzas regulares como a voluntarios y reclutas; todos ellos aseguran ser «simplemente como nosotros». De hecho, para explicar la crueldad humana no hay necesidad de buscar rasgos personales extraordinarios ni tiempos extraordinarios. Numerosos estudiosos sobre la crueldad coinciden en mostrar que los hombres y mujeres «como nosotros» son capaces de cometer actos de violencia grotescos contra sus semejantes.[13]
Según se considera comúnmente, son dos los procesos que permiten perpetrar acciones violentas en la guerra moderna son la «conciencia anestesiada» y el «estado agéntico». Los combatientes eran capaces de mantenerse emocionalmente distanciados de sus víctimas en gran medida a través del uso de la tecnología (y concentrándose casi exclusivamente en ella). Durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, un asesor señalaba en Fort Leavenworth el entusiasmo con el que los combatientes discutían los «méritos relativos de ciertas armas». A propósito, anotaba que la física y la balística preocupaban de tal modo a estos hombres que olvidaban la función «morbosa» y asesina de sus «extremidades» metálicas.[14] El psiquiatra Robert Jay Lifton hizo una observación similar durante la guerra de Vietnam. En su libro Home From the (1974), argumentaba que la tecnología permitía una especie de «homicidio insensible». La habilidad para realizar el «trabajo», la competencia interna por fondos y un «imperativo tecnológico» (esto es, el afán de usar planamente cualquier equipo) terminarían dominando todo el proceso.[15]
Es innegable que la mecanización del campo de batalla que tuvo lugar en el siglo XX transformó radicalmente la guerra. De forma progresiva, la guerra tecnológica hizo que el número de hombres que tenían que participar realmente en la matanza fuera cada vez menor. Durante el conflicto de 1914-1918, por cada soldado involucrado de manera directa en el combate había ocho soldados adicionales en funciones de apoyo. La proporción de tropas de apoyo en la retaguardia por combatiente ascendió a ......................







 ES
ES  EU
EU 
